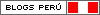La historiadora afirma que en el día nacional los peruanos deben independizarse de sus complejos y prejuicios
En unos días vamos a celebrar la independencia. ¿Qué debería significar la fecha entre nosotros?Debería servir para que los peruanos se independicen de ellos mismos, de sus complejos. Porque al peruano, desde chiquito, lo acomplejan en el aula con eso del imperio conquistado por un puñado de españoles. Hay que sacudirse de esos prejuicios, sacudirse y ponerse a pensar, usar la cabeza un poco, hacer lo que yo llamo rumiar.
¿Tenemos porvenir como país?Yo creo que sí. Aunque no lo deseemos, tenemos porvenir. La corriente hacia delante es tan fuerte, que ya no nos podemos quedar más tiempo atrás. Yo soy positiva. No conozco depresiones.
¿Qué nos falta para surgir?Solamente tener conciencia de lo que somos, despertar, tener conciencia de que somos un pueblo que está en devenir, de que somos un pueblo mestizo que no quiere reconocer que es mestizo.
Sin duda hay criollos que niegan el componente autóctono de la identidad peruana, pero también, en el otro extremo, hay quienes niegan el componente occidental.Hay que terminar con esa tontería que no nos permite surgir, con esos dos chauvinismos que no nos permiten realizarnos. Ambas son actitudes antirrealizació n. Por otro lado, no se puede llegar a tener identidad si en las escuelas no se enseña bien historia. Un ejemplo de eso es la forma en que se enfoca Cajamarca. Siempre enseñan que es una derrota de los andinos...
Asustados por los caballos y las armas occidentales.Y que no entendieron la situación. Entonces, ¿qué hace el niño? El profesor le habla de un imperio maravilloso y luego le dice que un puñado de hombres derrotó a ese imperio maravilloso. ¿Qué pasa? Pues que viene una cólera contra ese imperio y el niño inconscientemente agarra un disgusto contra todo el Ande.
Se debería explicar que esencialmente se trató de una derrota política, como usted ha señalado.Claro, fue por completo una circunstancia política, pues hay las causas visibles, que ya todo el mundo conoce, y las causas invisibles, que son el análisis de la situación en ese momento. Y lo que había en ese momento era un rechazo de los grandes señores andinos hacia el Cusco, pues habían perdido sus mejores tierras, su mejor mano de obra, y querían su libertad.
Porque la presión del soberano cusqueño era cada vez mayor.Cada vez mayor y más atorrante. Esa fue la clave de los sucesos de Cajamarca. La reacción inca solo se produce meses después, con Manco II, pero la gran nobleza andina no lo secunda, al extremo de que cuando sus tropas, encabezadas por sus generales Illa Topa y Quispe Yupanqui, están tomando las calles de Lima --Illa Topa era un gran general-- de manera muy sabia atacó por el río Rímac, pues allí, entre los guijarros, los caballos españoles no servían.
Los cusqueños tenían la ventaja.Así es. Y ya estaban entrando a Lima y de repente doña Inés Huaylas Yupanqui, la concubina de Pizarro, pide ayuda a su madre Contarhuacho, y esta envía un ejército que salva a los españoles. Es decir, los grandes señores, los pudientes, los que tenían poder, estaban contra el inca. Y Huacra Páucar, otro gran señor de Hatun Jauja, apunta en un quipu inmenso todo lo que le da a Pizarro: caballos, guerreros, mano de obra para cargar víveres, ropa, ojotas, pues los españoles ya no tenían zapatos, ni siquiera ropa. Se ve, pues, que hay un esfuerzo para ayudar a los españoles. En vez de contribuir a derrotarlos, los ayudan.
Es decir, los españoles no derrotan solos a los cusqueños, sino aliados con grandes señores andinos.Fue una alianza política contra el inca. Ese quipu muestra todo lo que el inca no recibió de ayuda, y que en cambio sí recibieron los españoles.
La gente parece estar orgullosa del pasado prehispánico. ¿Por qué eso no se traduce en una relación más armoniosa con ese pasado?Porque no son verdaderos patriotas. Nadie cuida aquí el patrimonio. Solamente reaccionan cuando a algo peruano le dan el visto bueno en el exterior. Yo, que soy de padre polaco, criada en Europa, he visto cómo allí el patrimonio nacional es muy valioso, lo mismo que la historia del país. Allí la gente es patriota. Aquí, no. La gloria para un peruano de clase media y clase alta es tener un departamento en Miami.
¿A qué le llama patriotismo?Yo me acuerdo de que cuando vivía en Polonia --tendría 17 años--, mi tío, hermano de mi padre, me decía: "Marita, no compres extranjero, compra polaco. Aunque sea de inferior calidad, tienes que comprar polaco". Solamente en el Perú una porquería extranjera ya es "¡ay, qué bueno!". Cualquier chompa extranjera, aunque después se le hagan pelotitas en la lana, llama más la atención. Nuestras chompas de tan buena lana de alpaca son relegadas.
¿Por qué pone énfasis en la clase media y en la clase alta?Los pobres piensan exactamente lo mismo.
No tanto, pues no tienen poder adquisitivo. Tienen tantos problemas personales, que ese asunto pasa a segundo plano. Ni siquiera se lo plantean. Yo me acuerdo de que cuando vine al Perú, el año 1935, a los 19 años, la Plaza de Armas de Lima era bonita y tenía mucha majestad. Pero entonces botaron los portales de piedra para poner portales de cemento. Dígame usted, ¿qué clase de élite era esa, que no sabía apreciar un portal de piedra?
Era una modernización mal entendida.Por eso digo: la clase alta. Pues la clase alta es la responsable, la que da las pautas. Una verdadera élite da pautas para que el resto del país siga. Se supone que son buenas cosas, no las ideas de unos ignorantes o imbéciles.
¿Tienen los intelectuales capacidad para influir sobre la élite? Yo creo que ninguna.
¿Y cómo ve su propio trabajo frente a eso?Yo defiendo el mundo andino porque el mundo andino es justamente lo que quiero rescatar.
¿No le interesa el mundo costeño?La costa también es parte del mundo andino. No se puede separar y decir: "Esto es andino; lo otro, no". Todo es andino: la costa, la selva, la sierra. Así es nuestra ecología. Los Andes son nuestro medio de vida.
¿Piura y Máncora también son andinas?Todo en el Perú es andino.
¿Un costeño también es andino?También. Todo es una sola cultura, una cultura en la que uno necesita del otro: la sierra necesita de la costa y la costa necesita de la sierra. La costa, sin el agua de la sierra, no subsiste, es un desierto. No puede dejar de tomar en cuenta a la sierra.
¿Eso también es válido para Chile, por ejemplo? La estructura de su costa es similar...No me meto con otras culturas. En todo caso, en Chile llueve; es otra cultura. Pero fíjese: Toda la vida ha habido y habrá rivalidad entre la sierra y la costa. Ambas se necesitan, pero se odian y se pelean desde tiempos prehispánicos, pues la costa necesitaba la lana y varios productos serranos; necesitaba el agua con urgencia y tenía que pagar.
¿Es el agua el principal factor de la dependencia costeña de la sierra?Yo he estudiado el problema acuífero. Ya desde tiempos antiguos tenían que pagar por el agua. Yo he tratado de buscar qué era pagar por el agua, en qué consistía, si no había dinero. Encontré un documento que decía que por el agua que daba a la costa, el curaca de la sierra tenía el derecho, por una vez, de sembrar en la costa los productos que quería, por ejemplo ají.
¿Hay que acostumbrarse, entonces, a la rivalidad entre costa y sierra?Va a existir siempre. Pero debemos buscar una complementació n, que ambas partes comprendan esa rivalidad y la tomen como una manera de convivir, pues tenemos una interdependencia, una necesidad.
Si tuviera que pensar en los cambios que ha registrado el país en estos 70 años, ¿cómo podría resumirlos?El principal cambio es que la gente tiene ahora más conciencia del mundo andino. Ya no es tan terrible como cuando yo empecé a investigar o a escribir, que me decían: "¿El mundo andino? ¿Qué es eso?". Y también, con cara de asco: "¿Estudias indios?". Había un desprecio total. Hasta ahora, en realidad, hay un enorme desconocimiento. El panorama general ha mejorado, aunque no sea lo que yo quisiera que fuera. Sin embargo, tengo esperanza en la gente joven. Y las cosas han mejorado un poco. La gente tiene menos reparos raciales. Eso lo veo muy claro en mis nietos, por ejemplo. No tienen nada de racial.
Es más natural la integración.Sí, y se espantan cuando escuchan, por ejemplo, "Ay, cholo"... Pero si yo me digo a mí misma "la chola polaca", pues soy chola, somos cholos, y no hay nada despectivo en esa palabra, hay que quedarse con lo afectivo: "cholito, cholita". Es afectivo, es simpático. El mundo entero es mestizo, unas razas se han mezclado con otras. No hay razas puras, como pensaban los nazis. Todos somos mezclados. Pero cholos solo somos nosotros. Un chileno no es cholo. Será lo que quiera ser, pero no es cholo. Los peruanos nos distinguimos por eso.
¿Usted se imagina a la élite peruana reivindicándose algún día como chola? Sí, a la larga. Además, es natural. Tenemos cholos en todas las esferas. Es cuestión de que sean educados e inteligentes. Por otra parte, la élite ha ido a Europa, tiene más idea de lo que es el mundo. El hecho de que Machu Picchu sea reconocido nos hace un bien enorme.
¿Y se imagina también, por ejemplo, al presidente de la Confiep o a los peruanos que tienen casa en las playas de Asia aceptando que también son andinos?Tendrán que aceptarlo, pues no hay nada malo en ser andino. Todos somos andinos: los de la costa, los de la sierra y los de la selva. Las tres regiones son interdependientes.
¿Cómo puede ser la juventud una esperanza si la educación es tan deficiente? En los colegios, por ejemplo, se sigue enseñando la historia tradicional, no lo que usted sintetizó en "Historia del Tahuantinsuyo"Pero en la universidad sí leen "Historia del Tahuantinsuyo" , y algunos colegios de élite también usan ese libro. Estoy entrando poco a poco.
¿Por qué los hallazgos de las ciencias sociales tardan tanto en entrar a la educación básica?Por ineptitud de los profesores y de los mandatarios, que no aprecian lo suyo. Unos y otros hacen política barata sin comprender que ellos son los primeros que pierden, pues sus hijos no tienen la buena educación que deberían tener. ¿Por qué comienzan a enseñar a los niños esa lista de incas: "Manco Cápac, Sinchi Roca..."? Se trata de una paporreta que los chicos no aprecian, que no les dice nada ni les explica nada. Les enseñan tontería y media.
Entonces, ¿por qué su optimismo?Porque a pesar de todos los descalabros, a pesar de todas las incomprensiones, hemos avanzado. Después de vivir tantos años como yo he vivido, me doy cuenta de que se ha reducido la separación entre las razas, hay más comprensión, ya se comienza a valorar el Ande y las cosas andinas.
¿Cómo le gustaría que fuera el Perú en el 2021?Como Chile. Fíjese, Santiago me da una sana envidia, pues pienso cómo era antes y lo que es ahora. Yo he conocido Santiago hace 40 y 50 años y me da, cómo le digo, una sana envidia. No siento odio ni estoy contra Chile, nada por el estilo, pero... nosotros estamos como el cangrejo: para atrás, para atrás...
Muchas gracias. Esta es la cuarta entrevista que le hago en 20 años. La volveré a entrevistar para su centenario.No, no, no. Ya viví mucho. Ya quiero ver a San Pedro.
"Somos expertos en serrucharnos el piso"
El 28 de julio del 2001, a usted le preguntaron si el presidente Toledo, tal como sus seguidores proclamaban, podía ser un nuevo Pachacútec, y usted...Me acuerdo. Yo respondí: "Ojalá que fuera un Pachacútec, pero me temo que sea un Inca Urco".
¿Quién fue Inca Urco?El hijo del Inca Viracocha. Como usted sabrá, Pachacútec no fue hijo de Viracocha...
Usted sostiene que Pachacútec se hizo del poder luego de salvar al Cusco y demostrar que era el más apto.Así es. En cambio, Inca Urco era borracho, sinvergüenza, no gobernaba, pues era el corregente. Y abandonó el Cusco durante el ataque chanka. Por eso yo dije que ojalá que Toledo no fuera un Inca Urco. La gente, por supuesto, no lo entendió, ni Toledo tampoco.
¿Alan García se parece a algún personaje inca?No, a ninguno. No hay ningún parecido.
¿Qué piensa de su gobierno?Que no es tan malo. El primero fue un desastre, pero ahora ha recapacitado, aunque no sé si los apristas lo dejan gobernar.
¿Usted cree que el Perú es gobernable?Ese es el mal del país, pero por lo menos tratan.
¿Por qué cree que los peruanos tenemos predisposició n a dividirnos?Ay, no sé. A veces me desconsuelan los peruanos, pues realmente en política uno ve cada barbaridad que hacen, ¡por Dios!
¿Cuál es la última que la ha sorprendido?Los maestros.
¿En qué sentido?Están actuando contra ellos mismos, se están clavando ellos mismos un cuchillo. ¿Qué más quieren? Les van a dar asesoría universitaria, les van a dar una carrera en la cual pueden conseguir la mar de provecho a medida que avancen, ¿por qué no aceptar eso en vez de ser unos mediocres profesorcitos? ¿Por qué negarse a ser un profesional con status social?
¿Cómo se les puede hacer entender eso?No lo sé. Me desespera, pues no entiendo. Mientras tanto, todos perdemos y peor, los niños. Los peruanos somos expertos en serrucharnos el piso. Hay que dejar de lado esa politiquería barata. Les encanta tapar los grandes problemas con problemas adefesieros, mínimos, innecesarios.
LA FICHANombre: María Rostworowski Tovar.
Nacimiento: Barranco, 8 de agosto de 1915.
Estudios: Los cursos de primaria y secundaria los realizó en el sur de Francia, en casi todos los casos con profesor privado. Su formación de historiadora la hizo en el Perú en forma autodidacta.
Trayectoria: Su primera investigación la concluyó hace 55 años y fue publicada poco después con el título de "Pachacútec Inca Yupanqui". En las décadas siguientes publicó diversos trabajos sobre la costa prehispánica. Su volumen "Historia del Tahuantinsuyo" , de 1988, se convirtió de inmediato en un éxito de librería y es en la actualidad un clásico de la historiografí a peruana.
Por Francisco Tumi Guzmán
Fuente:
El Comercio